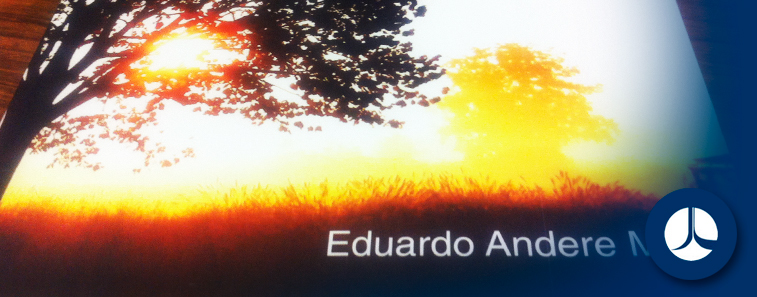
La Mcdonaldización de la educación y la globalidad: el caso de Islandia
¿Qué significa la globalización en la educación?
El sociólogo George Ritzer acuñó esta expresión (McDonaldization). Con la chispa de genio metafórico Ritzer resumió el contenido conceptual de los efectos culturales de la globalización[1]. Si antes vestíamos de una manera y ahora lo hacemos con tenis, t-shirts y bluyín, estamos culturalmente Mcdonaldizados. Si antes comíamos tacos de carnitas con guacamole de molcajete, y ahora comemos en Taco Bell, estamos McDonaldizados. Si antes veíamos las películas de Cantinflas o Pedro Infante y ahora vemos Dr. House y Criminal Minds, estamos McDonaldizados. Si antes los niños no presentaban pruebas estandarizadas externas y ahora lo hacen (como Enlace (o como se le denomine en el futuro), Excale, Exani, PISA, TIMSS o PIRLS, y ahora lo hacemos, estamos McDonaldizados. Si antes evaluábamos a los maestros de manera holística o no lo hacíamos y ahora lo hacemos con base en los resultados de sus alumnos, estamos McDonaldizados. Si antes jugábamos en la calle a patear el bote, a las escondidas, o una cascarita, y ahora jugamos con los teléfonos digitales, estamos McDonaldizados. Entonces, maestra, maestro; mamá, papá, ¿estás McDonaldizada(o)?
Estar Mcdonaldizado o globalizado significa estar culturalmente suplantado.
¿Es eso bueno o malo? Depende
No todo en la cultura personal o local, es bueno, pero tampoco es malo. Por ejemplo, discriminar por sexo, raza, ingreso, religión o riqueza, es malo; en estos casos una intervención cultural, a través de la globalización, la persuasión o la negociación, inclusive, el derecho, o la política es bueno. En el caso contrario, educar de manera holística, integral, inclusiva, acompañando la ontogenia del cerebro de los niños, pero también su “sociogenia” de acuerdo con el contexto, valores familiares, y sabores locales, es muy valioso y debe resistir las infiltraciones externas.
Si una sociedad o cultura posee un buen equilibrio entre cooperar y competir sanamente, pero es infiltrada por competencia y ambición, “no matter what”, no sólo somos testigos de una perniciosa y perversa invasión global, sino de un aniquilamiento de los químicos de la simpatía, la bondad y la compasión. Vamos, estamos matando al cerebro feliz residente en cada uno de nosotros. Sí, ganar es bueno; pero ganar siempre; significa que el otro perderá siempre; y esto, hasta en negociación es un pésimo resultado: un buen negociador sabe que si siempre gana y se traga el excedente o superávit del consumidor (así lo dirían los economistas), o simplemente, abusa de la inocencia o ignorancia de la contraparte, es el peor resultado posible en el largo plazo. Por tanto, el justo medio es la mejor receta. A veces la balanza estará cargada para un lado otras veces para el otro; el secreto es saber ¿cuándo cargarse para un lado o cuándo para el otro? Si en contextos de negociación a la contraparte le dejo una sensación de logro y relajación, le negociador querrá negociar conmigo en el futuro; si hago lo contrario; se esforzará por ganarme a la buena o la mala. Esto lo vemos con mucha facilidad con ejemplos cotidianos. Si en una fila, un semáforo, o un congestionamiento, le “doy su lugar” a otra persona y la dejo pasar primero, en la primera oportunidad que la otra persona tenga, hará lo mismo conmigo. Más que llamarse caballerosidad esto se llama reciprocidad. Es algo que le gusta al cerebro; empezando por el cerebro de los bebés: si le sonrió a un bebé, mis neuronas de la afabilidad y la serenidad serán transmitidas y el replicará con las mismas expresiones. Por el contrario si yo frunzo el ceño el bebé reaccionará tenso. La tensión solo es buena es ciertas condiciones específicas, como estado de alerta; pero no como un modus vivendi.
Regresando a la ruta principal, los islandeses, bueno, algunos de ellos, están contentos de que no existan ni McDonalds ni Starbucks en Islandia. En su lugar existen sus propias cadenas de hamburguesas y cafeterías.
En educación, la OCDE, a través de la prueba PISA, está McDonaldizando al mundo; ¿cómo? Bueno, no con la prueba en sí, sino con el análisis de los resultados de las pruebas, o peor aún, con la lista de recomendaciones para reformar los sistemas educativos del mundo. Y aunque los directivos y analistas de la OCDE dicen que no influyen y que no ofrecen recetas, es como el compadre de la familia que le dice a los papás, “no me meto, pero en mi opinión deberías hacer esto…”
El análisis comparado de la educación en Islandia es excelente para probar la hipótesis de economía política y educación internacional sobre una posible McDonaldización de le educación. Será difícil encontrar un país en el mundo tan aislado y parroquial y a la vez tan cohesivo como esta pequeña y a la vez gran nación de 300 mil habitantes. Así como en el caso de Finlandia busqué la escuela más alejada y más aislada del corazón de la política educativa para comprobar o rechazar la hipótesis de la calidad educativa, ahora seleccioné a Islandia, para comprobar o rechazar la hipótesis de la globalización y sus efectos.
Esta historia continuará...